
Francisco López Moreno
Hoy compartimos con vosotros este vídeo sobre la patologización de la infancia y lo acompañamos de una reflexión acerca del impacto de ciertos discursos y prácticas de la Psicología y la Psicopedagogía en el ámbito educativo, obra deGabriela Dueñas y Dra. Cecilia M. Kligman:

Soluciones rápidas e inmediatas
Como decía Silvia Bleichmar: “No se trata ya de una cuestión de educación, ni siquiera de salud. Es un problema de carácter ético“. Las aulas muestran hoy situaciones complejas, con problemas individuales y grupales nuevos, que muchas veces la escuela no alcanza a responder. Esta dificultad se ha ido incrementando en los últimos años, dejando de ser como se suponía antes, patrimonio exclusivo de ciertos sectores sociales. La infancia como se concebía en la modernidad se ha transformado y hoy asistimos a la existencia de múltiples formas de vivir la infancia que plantean complejos desafíos a la sociedad en general y a la escuela en particular. Ante este crítico panorama, resulta preocupante observar como busca instalarse en el ámbito de lo escolar y con el aval de cierta ciencia, una nueva tendencia (por cierto, acorde con los cánones de la época) según la cual todo “problema” se trata en realidad de un “trastorno” y como tal, puede y debe ser “eliminado” de la manera más rápida posible.
La solución más eficiente con la que se cuenta parece ser la de medicalizar ciertos síntomas que manifiestan los niños o, por lo menos, aquellos que resultan ser los más molestos en el aula.
Tengamos presente que esta tendencia, si bien resulta novedosa en la población infantil, tiene antecedentes. Hace ya algunas décadas que, entre los adultos, padres y maestros e incluso los mismos profesionales de la salud, se apela cotidianamente y casi con naturalidad a “estimulantes” para rendir mejor en el trabajo, “antidepresivos” para anestesiarse frente a ciertas pérdidas, “ansiolíticos” para regular el exceso de aceleración, etc. De esta forma, se hacen presentes en el ámbito escolar ciertos discursos y prácticas provenientes del ámbito de la salud que pretenden operar sobre la infancia y definir sus principales problemáticas de la misma manera que han venido haciéndolo con los adultos. Es decir, ofreciendo soluciones rápidas y “eficientes” a los problemas que se presentan a diario, en última instancia “medicalizando la vida”.
Según los conceptos de J. A. Castorina (2002), respecto a los mecanismos de “escisión”que desvinculan los “trastornos” de conducta y / o aprendizaje de su contexto socio-histórico – cultural, se puede observar un efecto inmediato que desresponsabiliza a las escuelas y las familias; la causa de la dificultad es atribuida entonces a supuestos déficits de carácter biológico de los niños, para los cuales existen paliativos bioquímicos. Los mecanismos de escisión a partir de los cuales operan estos discursos profundizan también la supuesta brecha existente entre los aspectos cognitivos y afectivos que constituyen a los sujetos como tales, en este caso los niños.
 Desde una perspectiva crítica, estas visiones “que escinden” tienden a abordar, diagnosticar y patologizar a la infancia entendiendo que los obstáculos que se presentan en los procesos de enseñanza y de aprendizaje o los llamados “problemas de conducta” que expresan los niños en las escuelas, parecen ser suficientes para establecer un diagnóstico; cuando en realidad son el inicio de las consultas diagnósticas o de orientación con criterio clínico que ameritan ser consideradas para explicar algunos síntomas. Tomemos como ejemplo lo que sucede con los niños inquietos a los que les cuesta prestar atención en clase. Mientras múltiples estudios acerca de los usos y consumos culturales de las niñas y los niños en la actualidad muestran que, la atención de los chicos es diferente, (básicamente múltiple: pueden escuchar música mientras conversan y responden en el chat, lo cual implica que cuentan con la posibilidad de estar de manera simultánea en varias actividades distintas de la imagen clásica de la escuela, donde un grupo de alumnos atiende al maestro ubicado al frente del aula), se incrementa de manera altamente significativa la cantidad de niños que llegan a las escuelas diagnosticados como ADD/H y por ese motivo,medicados con estimulantes y otro tipo de psicodrogas ( las estadísticas oscilan entre el 5 y el 8 % de la población escolar ( Benasayag, 2007)).
Desde una perspectiva crítica, estas visiones “que escinden” tienden a abordar, diagnosticar y patologizar a la infancia entendiendo que los obstáculos que se presentan en los procesos de enseñanza y de aprendizaje o los llamados “problemas de conducta” que expresan los niños en las escuelas, parecen ser suficientes para establecer un diagnóstico; cuando en realidad son el inicio de las consultas diagnósticas o de orientación con criterio clínico que ameritan ser consideradas para explicar algunos síntomas. Tomemos como ejemplo lo que sucede con los niños inquietos a los que les cuesta prestar atención en clase. Mientras múltiples estudios acerca de los usos y consumos culturales de las niñas y los niños en la actualidad muestran que, la atención de los chicos es diferente, (básicamente múltiple: pueden escuchar música mientras conversan y responden en el chat, lo cual implica que cuentan con la posibilidad de estar de manera simultánea en varias actividades distintas de la imagen clásica de la escuela, donde un grupo de alumnos atiende al maestro ubicado al frente del aula), se incrementa de manera altamente significativa la cantidad de niños que llegan a las escuelas diagnosticados como ADD/H y por ese motivo,medicados con estimulantes y otro tipo de psicodrogas ( las estadísticas oscilan entre el 5 y el 8 % de la población escolar ( Benasayag, 2007)).Sin duda, hay una distancia que hace falta trabajar en muchos sentidos. No es casual que la escuela haya pasado a ocupar un lugar central en relación con esta problemática. No nos olvidemos que se trata de una institución propia del s. XIX que, como tal, requiere, a través de sus tradicionales propuestas escolares, de toda una serie de condiciones actitudinales y procedimentales que, como adelantábamos, son los que justamente parecen escasear en su población de alumnos, niños y jóvenes del s. XXI (prestar atención durante cierto período de tiempo, leer un texto, escribir con letra prolija, etc.). Con este planteamiento no se pretende ni siquiera insinuar que haya que renunciar a que un chico escuche a su maestro, en clara referencia a la necesidad de reconocer las reglas y riquezas propias de cada institución pero, tampoco parece saludable y/o educativo solucionar rápida y linealmente el problema patologizando a los niños como si algunas expresiones de su conducta refirieran en forma unívoca a una enfermedad que puede superarse con medicación, sin analizar que puede ser un indicador de otras problemáticas.

Bernard Golse
A propósito, Bernard Golse (2003) advertía que lo que se define como patológico en un niño en una determinada época, puede ser considerado como “normal” en otra. Esto ocurre principalmente porque la interpretación de una sociedad sobre el funcionamiento de niños y adolescentes se funda sobre criterios educativos variables y sobre representaciones que dependen de ese momento histórico. Es decir, cada sociedad en un determinado tiempo, espera funcionamientos diferentes de los sujetos niños y adolescentes como si se establecieran contratos diferentes y exigencias distintas para pertenecer a ella, tolerando de forma variable las llamadas “desviaciones”.
Observemos a un grupo en situación de evaluación escolar (adolescentes de 15 años). La profesora da consignas. Juan está disperso asiente con la cabeza y juega con el bolígrafo y sus manos mientras conversa con Julio. Alicia parece más atenta. Llega Marta, otra compañera, todos hacen comentarios, alguno se levanta y cierra una ventana, comentan el partido de fútbol del día anterior; cambian de asientos, se ríen. Todos están con bolígrafos en mano y escriben. Algunos se envían mensajes a través de los teléfonos, se ríen. Mientras transcurre la clase, se consultan sobre diferentes cuestiones: la próxima salida del fin de semana, un tema de inglés… Varios indicadores del supuesto síndrome de desatención están presentes, sin embargo los resultados de la prueba (de 30 minutos de duración) fueron satisfactorios en mayor o menor medida para todo el grupo escolar.
Situaciones como éstas, cotidianas, hacen pensar que en un contexto urbano, complejo como el actual, se desarrollan mecanismos novedosos que estarían dando lugar a una organización evolutiva diferente.
El cuerpo, indispensable para nuestro ser en el mundo, aparece ligado a un contexto lleno de estímulos que parece no favorecer demasiado el arraigo ni la estabilidad. Se producen así modificaciones significativas en la conducta de los niños y jóvenes. A propósito y como señala M.C. Rojas (en Janin 2004) las sociedades de consumo y el tiempo acelerado e instantáneo parecen hacer obstáculo al pensamiento, al menos como lo conocíamos hasta ahora. Los estímulos a la par que veloces, siempre presentes, no dan tregua y desaparecen antes que podamos procesarlos.
 Se constituye así un medio de hiperestimulación e hiperactividad en el que la conducta de los niños y adolescentes en el ámbito social y escolar parece seguir la misma dinámica. La hiperactividad que manifiestan conlleva también como contrapartida desatención, expresiones de una suerte de abandono del intento de responder al cúmulo de exigencias. Por su parte, ideales sociales vigentes que destacan por ejemplo la inmediatez, dejando de lado los tiempos de espera y la planificación, parecen propiciar ciertas formas de impulsividad. Los medios de comunicación parecen ser vehículo de este exceso. El zapping, por ejemplo, implica una sucesión dislocada de imágenes que difícilmente facilita el despliegue del pensamiento asociado a la cultura de la palabra. Todo ello también contribuye a construir una atención de variabilidad constante y corta duración: la atención del “consumidor” (Vasen, 2007).
Se constituye así un medio de hiperestimulación e hiperactividad en el que la conducta de los niños y adolescentes en el ámbito social y escolar parece seguir la misma dinámica. La hiperactividad que manifiestan conlleva también como contrapartida desatención, expresiones de una suerte de abandono del intento de responder al cúmulo de exigencias. Por su parte, ideales sociales vigentes que destacan por ejemplo la inmediatez, dejando de lado los tiempos de espera y la planificación, parecen propiciar ciertas formas de impulsividad. Los medios de comunicación parecen ser vehículo de este exceso. El zapping, por ejemplo, implica una sucesión dislocada de imágenes que difícilmente facilita el despliegue del pensamiento asociado a la cultura de la palabra. Todo ello también contribuye a construir una atención de variabilidad constante y corta duración: la atención del “consumidor” (Vasen, 2007).Se instauran así subjetividades mediáticas, forjadas desde la diversidad de estímulos que se promueven desde los medios de comunicación.
La subjetividad mediática está sobresaturada de estímulos y la desatención o desconcentración parece ser un efecto de la hiperestimulación.
Desde esta perspectiva entonces, la atención se constituye, no como una disposición innata sino como construcción cultural. El énfasis en la dimensión visual, la aceleración de la imagen y el auge de la virtualidad peculiares de nuestro tiempo, van produciendo paulatinamente cambios en la subjetividad; y dentro del paisaje escolar, cambios en los modos de ser alumno. Parece ser, que la infancia se redefine, se transforma y que los niños y jóvenes no se despojan de estas improntas para entrar a clase. Atentos a lo señalado, resulta ser entonces que, los problemas de desatención e hiperactividad revisten hoy más que nunca, un enorme interés científico y clínico. Constituyen un verdadero analizador de lo que nos ocurre como sociedad, particularmente en relación con las infancias y sus vaivenes. En este sentido, resulta válido que desde la psicología y la psicopedagogía se habilite un espacio de reflexión a partir del cual comencemos a pensar, aunque sea en términos de sintomático, el hecho que en la actualidad, en un mundo cada vez más acelerado, paradójicamente, cada vez se tolera menos el movimiento de los sujetos en situación de aprendizaje dentro del ámbito escolar. La complejidad y los desafíos que hoy plantean las nuevas infancias y adolescencias nos imponen con perentoriedad poner en cuestión explicaciones y atenciones simplificadas. Las relaciones, las instituciones y las tareas requieren ser pensadas y reformuladas frente y junto con estas transformaciones. Resulta necesario entonces generar de manera impostergable entre los especialistas en psicología y educación discusiones acerca de la infancia, sus contextos y la patologización que está padeciendo. Reflexionar entorno a preguntas relativas al tipo de relación que existe entre la nueva subjetividad que hoy se está conformando en nuestros alumnos – pacientes- en el contexto de esta sociedad mediática y consumista en la que se encuentran inmersos y se crían, con las regulaciones disciplinarias que hoy se fomenta en las escuelas.
De la misma manera, resulta importante someter a consideración los efectos que algunos discursos y prácticas de la psicología y/o de la psicopedagogía puedan estar contribuyendo a producir en el ámbito escolar el incremento de diagnósticos relacionados con trastornos y déficits (de supuesta base orgánica). Por ejemplo, circula de manera tan generalizada por las escuelas que se ha vuelto natural escuchar a los docentes referirse a sus alumnos llamándolos no por su nombre de pila sino por la sigla que los identifica como portador de una determinada dificultad, utilizando para esto un tipo de vocabulario, plagado de términos técnicos propios más bien de una institución médico psiquiátrica que del ámbito escolar. ” Que en 5to año hay un niño que padece de ataque de pánico, que la alumnita nueva ingresa con un diagnóstico de T.G.D., que en 3ro hay dos T.D.H.A. y tres disléxicos, que en 1ro hay dos casos de anorexia. que un T.E.A. por allá, un T.O.C. por acá”. Cuerpos y mentes en pleno desarrollo aparecen así abreviados y encerrados con siglas traducidas del inglés.

La pregunta que se impone a continuación es si ¿cuentan luego los docentes con elementos suficientes como para descifrar lo que se dice de esos cuerpos, de esas mentes, de esos sujetos sujetados a algunas letras que buscan definirlo? ¿Qué supone este tipo de lenguaje y qué impone en los sujetos en pleno desarrollo? ¿Qué nos está pasando que no podemos acercarnos a estos sujetos desde otro lugar que no sea el del etiquetamiento?
Por su parte, muchas de las acciones que se realizan desde el ámbito de la Psicología y Psicopedagogía a través de profesionales particulares, instituciones públicas de salud e incluso desde los mismos equipos técnicos de orientación escolar en torno de estas situaciones, parecen reducirse a la descripción y establecimiento de estos nuevos diagnósticos que, con frecuencia, no constituyen más que un conjunto de formulaciones descriptivas que se transforman en peligrosos enunciados identificatorios en la medida que, de manera sutil pero no por eso menos eficaz, contribuyen a producir una suerte de etiquetamiento de los alumnos que los padecerían.
La patologización de la infancia y posterior medicalización de la misma, irrumpen entonces en el discurso escolar como solución posible para terminar con la desatención, la hiperactividad, la dificultad para aceptar límites que manifiestan hoy no pocos alumnos en las aulas. Ahora bien, y retomando el mismo ejemplo con el que en párrafos anteriores convocábamos la discusión: ¿es posible considerar al TDHA como un “diagnóstico -comodín”, que parece desconocer la incidencia de las condiciones contemporáneas en la configuración de la subjetividad? ¿No se están convirtiendo en patológicos algunos aspectos de la conducta infantil sin ponderar que se definen en un contexto social sumamente inestable, con parámetros poco claros para sentir confianza en los otros? ¿Por qué suponer a tantos niños con dificultades para prestar atención en clase desde un inicio “patológicos” en lugar de pensarlos como sujetos con distintas posibilidades que están atravesando momentos difíciles? ¿Dónde quedaron los niños y sus vaivenes, como sujetos en permanente devenir? ¿Dónde podemos ubicar sus deseos, sus temores y sus sufrimientos?
Profundizando en los fundamentos de los que parten muchos de estos “nuevos diagnósticos y sus respectivas propuestas “terapéuticas”, resulta válido, siguiendo con esto a J. A. Castorina (2005), poner a consideración si en realidad estas nuevas tendencias psicológicas no están haciendo otra cosa más que reeditar viejos argumentos defuerte sesgo biologicista-innatista determinista. Si esto es así, ante este tipo de discursos, recobran vigencia viejas antinomias que muchos pensábamos hace ya tiempo superadas: natura vs cultura, cuerpo vs alma, razón vs emoción. La patologización y medicalización de la infancia entonces, parece no tratarse de un asunto menor.
Ilustración de Laura De Vega Palacios
 Requiere sin dudas de una mirada distinta y profundamente crítica respecto de aquellas que han contribuido a su producción. En este sentido, resulta necesario remitirnos a una concepción integral de salud que considere al sujeto en su complejidad intentando atender a las situaciones de consulta desde una perspectiva abarcativa que, “sin recortes”, apele a profundizar e integrar los aportes provenientes de las distintas áreas del conocimiento científico. Ante este panorama, la psicología y la psicopedagogía no pueden permanecer indiferentes, pero tampoco pueden hacer demasiado trabajando en forma aislada. Junto a la pedagogía, la filosofía, la sociología, la antropología, la medicina y a otras disciplinas terapéuticas, tienen mucho por hacer y decir, particularmente si se trata de construir alternativas ante problemáticas como éstas que afectan los derechos de nuestros niños y jóvenes.
Requiere sin dudas de una mirada distinta y profundamente crítica respecto de aquellas que han contribuido a su producción. En este sentido, resulta necesario remitirnos a una concepción integral de salud que considere al sujeto en su complejidad intentando atender a las situaciones de consulta desde una perspectiva abarcativa que, “sin recortes”, apele a profundizar e integrar los aportes provenientes de las distintas áreas del conocimiento científico. Ante este panorama, la psicología y la psicopedagogía no pueden permanecer indiferentes, pero tampoco pueden hacer demasiado trabajando en forma aislada. Junto a la pedagogía, la filosofía, la sociología, la antropología, la medicina y a otras disciplinas terapéuticas, tienen mucho por hacer y decir, particularmente si se trata de construir alternativas ante problemáticas como éstas que afectan los derechos de nuestros niños y jóvenes.Reunir aportes de distintas disciplinas implica poner en diálogo a las expresiones sintomáticas que se dan en los sujetos aquí mencionados con la transformación de las relaciones entre las distintas generaciones que intervienen en la institución escolar; el modo en que se habla de la niñez, la adolescencia y la juventud en los medios, con el fin de entender qué se ha transformado y cómo en estos últimos años respecto del estatuto de infancias y adolescencias.
 Por su parte, y acotándonos con esto al ámbito específico del ejercicio profesional de la psicología y de la psicopedagogía, parece necesario también revisar algunas de nuestras prácticas y discursos, considerando, entre otras, cuestiones tales como: ¿en qué aspectos estamos haciendo eje a la hora de realizar las evaluaciones psicodiagnósticas o, según se trate, los diagnósticos psicopedagógicos? ¿Qué sucedería si, en lugar de abocarnos a medir los niveles de “déficit” de atención que ponen de manifiesto tantos niños hoy en la escuela nos preguntáramos por el origen y /o el destino de esa cuota de atención de la que parecen carecer? ¿Y si nos atreviéramos incluso a formularnos de manera inversa la pregunta? ¿Por qué los niños y adolescentes de hoy no debieran ser desatentos, hiperactivos y desobedientes? ¿Existen acaso muchas razones como para que no lo sean?
Por su parte, y acotándonos con esto al ámbito específico del ejercicio profesional de la psicología y de la psicopedagogía, parece necesario también revisar algunas de nuestras prácticas y discursos, considerando, entre otras, cuestiones tales como: ¿en qué aspectos estamos haciendo eje a la hora de realizar las evaluaciones psicodiagnósticas o, según se trate, los diagnósticos psicopedagógicos? ¿Qué sucedería si, en lugar de abocarnos a medir los niveles de “déficit” de atención que ponen de manifiesto tantos niños hoy en la escuela nos preguntáramos por el origen y /o el destino de esa cuota de atención de la que parecen carecer? ¿Y si nos atreviéramos incluso a formularnos de manera inversa la pregunta? ¿Por qué los niños y adolescentes de hoy no debieran ser desatentos, hiperactivos y desobedientes? ¿Existen acaso muchas razones como para que no lo sean?Seguramente, el análisis de estas cuestiones no sería sin consecuencias. Desplazar nuestra mirada profesional, descentrando nuestra atención de las conductas deficitarias (como si éstas fueran entidades autónomas, escindidas de un sujeto) para abocarnos en su lugar a tratar de entender el problema que cada uno de los sujetos ponen de manifiesto a través de sus respectivos trastornos, probablemente, produzca sus efectos ya en la misma evaluación que estamos pretendiendo realizar. De la misma manera, no menores serían las consecuencias de nuestras intervenciones si en lugar de preocuparnos sólo por encontrar la forma más rápida para hacer desaparecer las dificultades que manifiestan los alumnos, nuestros pacientes, nos ocupáramos en forma conjunta con la escuela por indagar acerca de los motivos por los cuales cada vez parece haber más niños en las aulas con problemas de atención, hiperactivos y/o con dificultades para aprender contenidos curriculares que les despiertan poco interés, aunque los docentes se esfuercen por enseñarles. Averiguar las razones por las cuales la detección del supuesto Trastorno ADD/H, parece ser más frecuente en la clase media y media alta que en clase baja o media baja o ¿por qué es mayor la frecuencia de consultas en varones que en mujeres?

Procurar acercar a los docentes herramientas que colaboren con la posibilidad de hablar de los sujetos que aprenden de otras maneras, propiciando así, la búsqueda de nuevos modos de aproximarse a las múltiples formas que viene adoptando la infancia y la adolescencia hoy y que, entre otras cuestiones, y solo para empezar, nos impide seguir refiriéndonos a ellas en singular.
Generar espacios de reflexión con los docentes que habiliten nuevas experiencias que contemplen modos, quizás inéditos, de vinculación con las distintas maneras de ser infante hoy. Es crucial trabajar con ellos para que puedan considerar las dificultades como diferencias y no como déficit.
Considerar las entrevistas y encuentros con padres como espacios privilegiados para aportar elementos que contribuyan a favorecer el sostén de los hijos, retomando con esto aquello de no abdicar a nuestra función de padres, como tan bien lo explicara Winicott ( 1971), y tan oportuno resulta hoy con tantos padres ocupados y sobre ocupados en sus propias cuestiones personales, sus propias crisis frente a la demanda insatisfecha de los hijos que les presten atención.
Trabajar en contextos íntersubjetivos, aunque estemos en sesiones individuales, para propiciar la construcción del sentimiento de reconocimiento mutuo que debería iniciarse en los primeros vínculos de la vida, acorde al desarrollo que hace Jesica Benjamín al respecto (1996 ), considerando que la desatención guarda los resabios de experiencias tempranas con escasa mutualidad afectiva y en ese sentido el reconocimiento mutuo puede estar organizado confusamente.
¿Qué impacto tendrá hacia el interior de las escuelas y de nuestras consultas este giro en la cuestión?… Interrogarnos en última instancia, acerca de qué estamos haciendo como sociedad y de manera particular con los niños y adolescentes , con el malestar que nosotros mismos generamos.
Revista SIGNOS Universitarios de la USAL- Año XXVIII. Nº 44- 2009. Número especial Aniversario de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía.
Gabriela Dueñas y Dra. Cecilia M. Kligman
FUENTE

















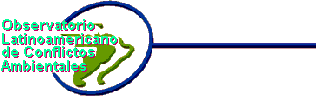



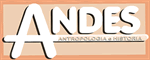

















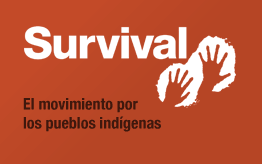


























No hay comentarios:
Publicar un comentario